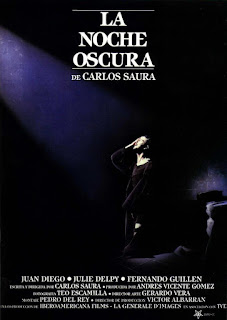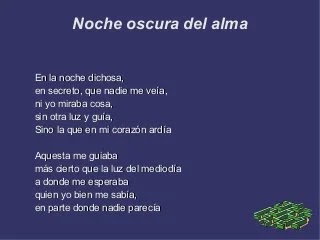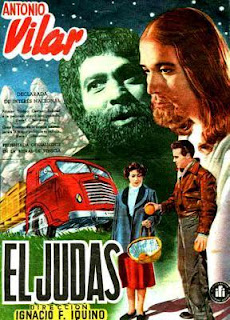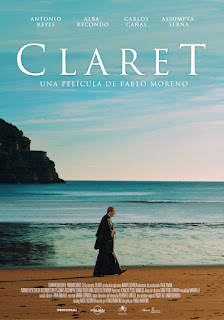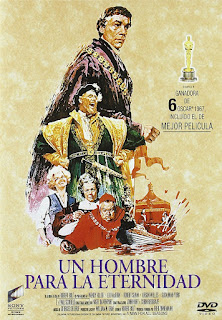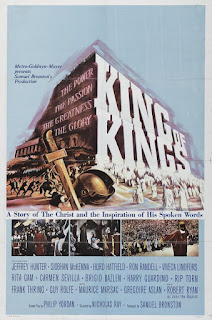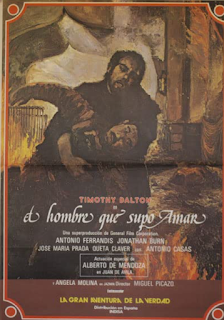Tenía ganas de hablar de Manuel Mur-Oti en este blog, probablemente lo haga con una de sus películas menos conocidas, pero espero que sirva de curiosidad para adentrarse en quien fue uno de nuestros grandes cineastas, injustamente olvidado por las generaciones actuales. Su carrera empezó en 1949 con Un hombre va por el camino y su consagración llegaría en 1951 con Cielo negro inspirada en el cuento "Miopita" escrito en 1927 por el socialista de escuela krausista y exiliado republicano Antonio Zozaya.
A partir de ahí, encadena una serie de notables películas
que en cualquier otro país serían catalogadas de clásicos, pero aquí ni
siquiera han sido editadas, tan solo se pueden ver 10 en la plataforma FlixOlé de
sus 17 filmaciones. En ellas aborda desde temas sociales, los celos o el mundo rural con
una gran carga melodramática digna de los mejores, adopta la estética del western
en títulos como Condenados, Orgullo o Duelo en la Cañada, sus inquietudes
culturales también le llevaron a adaptar una libre adaptación de Fedra que burló sabiamente a la censura.
Su cine no era de lo más taquillero y se vio obligado a bajar
el listón, pero sin perder su calidad con la cámara, acercándose más a temas
populares rueda El batallón de las sombras o La guerra empieza en Cuba, incluso
va más allá y con ánimos comerciales rueda Pescando millones con los cómicos
Zori y Santos, Una chica de Chicago, película en la que trata el tema del
feminismo en contraposición con el mundo aldeano en un tono muy desenfadado.
Al director no le gustaba nada la deriva en que se estaba
convirtiendo su filmografía y en 1962 quiso volver a la senda inicial con
Milagro a los cobardes, basada en la obra La puerta giratoria del escritor Manuel Pilares que colaboró en el
guion junto a Mur Oti, el cual declaraba que regresaba a un cine preocupado y
plástico, del que se había alejado en anteriores aportaciones y que jamás a lo
largo de sus trabajos se había enfrentado con un asunto de mayor hondura.
No era para menos, Mur Oti se enfrentaba a una realización
con solo siete personajes reunidos en una modesta casa cerca del Calvario donde
iban a crucificar a Jesús. Todos ellos tenían en común que habían sido objeto
de sus milagros, pero sentían miedo por su destino, llegando incluso a renegar
de él y considerarle que no era el Mesías.
Mur Oti vendió la película como la respuesta a la gran
pregunta de por qué Cristo murió
solo y abandonado de quienes solo habían recibido de él favores y beneficios. Pretendía ir más allá
del cine comercial religioso y sus dos vías habituales, o bien peplums o el
despectivamente llamado cine de estampita. El éxito por esos años de la obra de
Diego Fabbri Proceso a Jesús (luego llevada al cine por José Luis Sáenz de
Heredia), en la que un grupo de actores judíos ponía en escena cada noche una
función en la que enfocaban si, desde un punto de vista jurídico, Jesús merecía
condena o absolución, animó a desarrollar esta historia para acercar el cristianismo a ambientes más intelectuales y de izquierdas, aquel año 1962 fue el del inicio del Concilio Vaticano II.
 |
El papel protagonista fue para Javier Escrivá, reciente aun
su éxito interpretando al Padre Damián en Molokai de Luis Lucia, para el papel
de su madre contó con la estrella Ruth Roman que recordamos especialmente por
Extraños en un tren de Hitchcock, en su filmografía trabajó con grandes como
Anthony Mann (Tierras lejanas), King Vidor (Más allá del bosque, La luz brilló
dos veces) o Nicholas Ray (Amarga victoria) entre otros… Como curiosidad, la
actriz se sintió muy satisfecha por trabajar con Mur Oti y la calificó como una
de sus películas favoritas.
El resto del reparto lo componen Leo Anchóriz, habitual en producciones
de serie B y con una fisionomía muy característica, el siempre excelente Carlos
Casaravilla, el secundario Ricardo Canales, Manuel Díaz González habitual en
los Estudio 1, Paloma Valdés que aquel año interpretó a la Magdalena de La
venganza de Don Mendo de Fernán Gómez. La meticulosidad del director y tener
bien claro que no quería nada de teatralidad en las actuaciones le llevó a que
no oyéramos la voz original de ninguno, todos están doblados por grandes del
doblaje.
 |
| Javier Escrivá en primer plano. Fuente: IMDB |
Destaca la excelente banda sonora de un nombre algo olvidado en el cine, hablo de José Buenagú (O Buenagu) que es bastante conocedor de este mundo, recuerdo hace años haberle escuchado en la radio hablar de bandas sonoras, amolda perfectamente las notas en cada momento, a destacar el uso de las trompetas.https://www.epdlp.com/bso.php?id=16687 Su banda sonora más famosa fue la de El valle de las espadas (1963) de Javier Setó.
Y es que aunque Mur Oti nos sorprende, como suele ser
habitual en su filmografía, con determinados planos, aquí hasta introduce la cámara dentro
de una tinaja, sabe que la acción principal es la que no vemos, o sea, el paso de
Cristo cargado con la cruz delante de la casa. Para que seamos copartícipes de
la tensión por la espera, hace uso del ruido de afilar espadas primero, la hora
sexta reflejada por el rayo del sol en el pozo, el ruido de una puerta
giratoria (por lo que se ve, ya existían entonces...) y de la magnífica partitura. Resulta magistral el plano de la crucifixión a través de una sobreimpresión de imágenes, los ojos de Escrivá ocupando la pantalla entera y la de una mano en la que va clavándose un clavo con constantes golpes de martillo.
La escenografía encargada a Sigfrido Burmann está compuesta por un patio amurallado con el pozo mencionado y unas palmeras, un horno de pan en una esquina, un taller de carpintería, una sala a la que se llega subiendo unas escaleras de piedra y una cocina situada en un plano inferior.
La característica habitual del director de llenar de diálogos
pasionales las tramas se da también aquí, por una parte tenemos el
enfrentamiento entre madre e hijo y el romance secreto entre ella y el
personaje que Jesús curó de estar endemoniado, lo que crea un clima muy
angustioso en el que saldrán varios subtemas como la pérdida de la juventud.
No era una película fácil de hacer, a cualquier director
poco capacitado se le hubiese ido de las manos y saldría desde un
folletín hasta una reflexión pedante, pero Mur Oti sabe bien desviarse de la
trama cuando conviene y volver a ella, utiliza las escrituras bíblicas tanto al principio como
al final para cohesionar el conjunto y ser accesible a todo tipo de público, desde el más creyente al indiferente.
La película no tuvo mucho éxito y el director volvió a
alejarse unos años del cine, regresó con una muy distinta con Joselito llamada
Loca juventud con fines puramente comerciales, luego escribiría guiones para televisión. En el 69 se puso detrás de las cámaras con El escuadrón del pánico con el
actor Leo Anchóriz del que hemos hablado, tardaría luego
6 años en volver con La encadenada otra película imposible de encontrar,
se despediría con una magnífica obra Morir…dormir…tal vez soñar, esta
sí que es posible encontrar en la plataforma FlixOlé.
Milagro a los cobardes se puede ver en Youtube a través de una copia de un canal religioso. No es posible asegurar que el vídeo funcione de aquí un tiempo mientras estén leyendo el artículo.