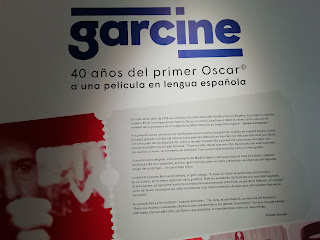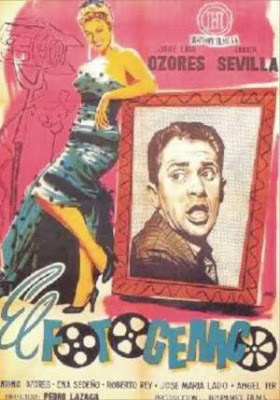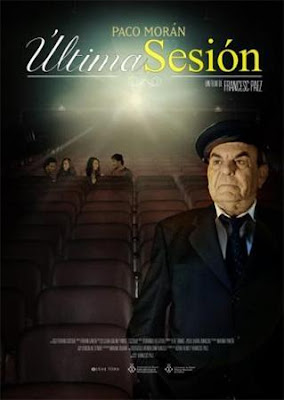El pasado domingo 6 de octubre era el día del cine español y yo sin saberlo, desde que escribo
este blog hace ya 6 años he dedicado bastantes entradas a películas españolas
no tan conocidas (ni aceptadas) hoy en día, hay suficientes elementos, si no sacamos nuestros prejuicios, que permitirían no ser tan desdeñosos con
nuestra historia fílmica y especialmente alabar la profesionalidad de gran
parte de nuestros directores que tenían que torear la censura, cambios de
guiones, presupuestos ínfimos… Uno de esos nombres sería el de José Antonio
Nieves Conde, no más citarlo a los más cinéfilos les saldrá Surcos, ejemplo de
película que acaba comiéndose casi toda su filmografía en la que destacan
también las famosas Balarrasa, El inquilino o la que traigo hoy Los peces
rojos.
A partir de entonces ya no sería
José Antonio Nieves Conde, sino "el director de Surcos" y si uno repasa la
mayoría de las críticas esta le persigue porque no se paraba de escribir que no
había llegado nunca al nivel de esta. Incluso se quiso presentarlo como el De Sica
español y cuando Visconti rueda después Rocco y sus hermanos las comparaciones fueron aun más evidentes, evidentemente los encasillamientos le molestarían y en Los peces rojos
hasta tenemos alguna que otra prueba, lo que estaba claro es que el director
transmitía una sólida formación técnica y un sentido directo de la puesta en
escena.
Los peces rojos suponía cierta
novedad al mezclar nuevamente diversos géneros, estábamos ante un policiaco,
pero con gran fuerza melodramática, una historia de pasiones, engaños,
histeria…Una introspección psicológica de a dónde pueden llegar las miserias
humanas, no había ninguna moralidad en los personajes y eso no encajaba tampoco en los moldes de la época, por lo que suponía otra prueba de riesgo contra la
censura que decidió actuar e imponer otro final. No se preocupen que no voy a
desvelarlo, pero el arte del director supo lidiar también con esta exigencia y
un análisis más profundo tampoco permitiría que lo aceptáramos como un final
feliz.
Aviso que si quieren disfrutar
plenamente de la película no lean demasiado el argumento que viene en distintas
páginas ya que desvelan una parte importante, dejémoslo en que empieza con una
noche de tormenta en la que llegan a un hotel de Gijón Hugo e Ivón acompañados
del hijo millonario del primero, Carlos, con el que ella había tenido una relación. Hace mal tiempo, pero sienten que tienen que ver el
mar embravecido, pero poco después Ivón regresa pidiendo socorro porque el chico
ha sido arrastrado por el mar. Al no aparecer el cadáver, un comisario se hará
cargo del caso.
El personaje de Hugo Pascal
estaba interpretado por Arturo de Córdova y nos presentaba a un escritor sin
apenas suerte para que le editaran las novelas, los cinéfilos lo recordarán
especialmente por esa maravilla de Luis Buñuel llamada Él (casi la mejor
película que sobre los celos se ha realizado), el actor mexicano tuvo tanta
fama que hasta llegó a Hollywood, aunque sin películas destacables, supo explotar
su imagen de galán tenebroso y neurótico, uno de sus mejores papeles fue en El
esqueleto de la señora Morales (1960). En el cine español también lo recordamos por su
papel en La herida luminosa (1956). La
protagonista era Emma Penella que empezaba a tener papeles en películas de gran
calidad como Los ojos dejan huellas (1952) o Cómicos (1954), ya estaba a punto de iniciar su
etapa inolvidable con Manuel Mur Oti y aquí nos mostraba un personaje hipócrita
cuya obsesión es casarse con alguien millonario para no tener que seguir
trabajando.
El guion corría a cargo de Carlos
Blanco, de los mejores en esos años, había escrito el de Locura de amor (1948)
y destacaba también su trabajo en el cine negro por ser el autor del de Los
ojos dejan huellas de Sáenz de Heredia. La relación entre él y el director tuvo
sus diferencias pues Nieves Conde no quería los flashbacks que aparecen, aunque
finalmente cedió. La razón se fundamentaba en querer dar un aspecto más real a
la historia, pero precisamente ese juego con la ficción es lo que dota de atractivo
a la historia. Si en Surcos aparecía un diálogo en el que se hablaba de que las
películas neorrealistas eran las que estaban de moda y no las “psicológicas”,
aquí el personaje del librero le rechaza al protagonista los escritos por ser “fantasiosos”
y no mostrar la realidad y vuelve a citar lo del “neorrealismo”, lo que origina
una discusión que escondía también cierto humor y ganas de querer reivindicar y a la vez parodiar lo que realmente se quería.
Precisamente ese aire psicológico
que se repudiaba es lo que tiene Los peces rojos que la hacen especial, el
suspense de Hitchcock con elementos de Rebecca o Recuerda especialmente y el de Siodmark jugaban también con
este. Aquí vamos entrando en la evolución enfermiza de las personalidades del
protagonista, por una parte el deseo de querer evadirse en lo ficticio para
afrontar la realidad y, por otra, el ansia de poseer sin apenas
realizar esfuerzo alguno de ella para huir de la miseria y la vida banal que
le toca vivir como bailarina de esas revistas de poca categoría con esa primera fila reservada para los "mirones" tal y como se nos muestra. De forma implícita se nos mostraba un reflejo de la pobreza de la época como en Surcos por lo que
aunque son dos películas formalmente muy distintas, guardan puntos en común.
La puesta en escena resultaba
fresca, abandonando el acartonamiento de los decorados, incluso con un presupuesto
menor, lograba sacar partido a los exteriores, uno de los mayores aciertos era
mostrar escenas de ese Madrid de los 50 sin tampoco exceder en ello, fijémonos
cómo a través de la ventana del despacho del
abogado vamos viendo la calle o una tranquila, en aquellos tiempos, calle Alcalá con la librería, el barrio de Embajadores nocturno o las localizaciones en Gijón con una composición curiosa llena de guardias civiles
con el tricornio buscando el cuerpo de Carlos. Por cierto, que en la decoración este fue uno de los primeros
trabajos de Gil Parrondo, aquí acompañado de Luis Pérez Espinosa
Entre los personajes secundarios
destaca la figura del conserje interpretado por Manuel de Juan, está tan
aburrido por la nula actividad turística de la ciudad que nos va enseñando sus
trucos para aguantar la guardia de noche y nos lo presenta con una boina ya que
apenas recibirá visitas, su testimonio a la policía resultará divertido y es que se inventa partes con la justificación que lo tenía que "amenizar". Es un personaje simpático y entrañable que
incluso puede llegarnos a recordar, también por ser de Gijón, al de Agustín González
en Volver a empezar.
Sé que en este tipo de intrigas más de uno hallará defectos, por una parte pueden encontrar bastante ingenuidad en ella o no considerar creíble cómo puede estar viviendo él o el personaje de la tía que le está pagando una pensión a Carlos desde que nació... Hay hacia el final una ironía que lanza el protagonista y que creo que venía a responder a todo aquel que acusa las novelas o películas ficticias precisamente por lo poco que podían resultar veraces. Fijémonos que incluso antes hay una escena algo surrealista cuando ella está hablando con su amiga y de repente nos muestra un juego de magia en el que de repente esta se convierte en un pavo. Hay que tener en cuenta que por mucho neorrealismo que se quisiera transmitir, no deja de ser cine y quizá esas ansias de querer ver siempre la verdad resultaban una quimera.
En fin, creo que les gustará ver
Los peces rojos y una buena muestra de que en el cine español con pocos medios,
pero con creatividad se podía también mostrar un gran suspense, escenas simples como la del disco resultaban eficaces para mantener en vilo al espectador, incluso hay una excelente utilización de la escalera en un plano breve nada pretencioso. Es una película que como bastantes policiacos de calidad en el cine español está subvalorada y olvidada, cuando Hugo Pascal nos enseña esa maleta llena de novelas desechadas las cambio en mi mente por la cantidad de títulos que apenas se dan a conocer. Como curiosidad, en el 2003
Antonio Giménez Rico rodó un remake titulado Hotel Danubio producido por José Luis Garci, el objetivo era querer mostrar esa
historia con el final sin censura y otra estructuración más acorde con el tiempo, pero mejor no seguir hablando demasiado y que
puedan gozarla sin que les destapen la trama.




.png)